martes, 15 de junio de 2010
Seguir
A punto he estado de romperme. Contemplé el suelo desde el cuarto piso, pero no me pareció la altura apropiada. Mejor fui a dormir. La cabeza me dolía insoportablemente. Al despertar, por la mañana, de un salto fui hasta el librero y pretendí alcanzar mi celular, pues quise dejarlo lo más lejos posible de mí. Una sensación no muy desconocida se apoderó de todo mi cuerpo: náuseas, debilidad, escalofrío, una ligera convulsión: iba a desmayarme. Mientras ocurría, contrario a lo habitual, lo disfruté, quería que todo terminara ahí. Algo similar me ocurrió cuando acudí a mi casa vacía a recoger las pocas cosas que olvidé: de pronto no pude seguir organizándolas, me detuve, fui a otra habitación, una completamente vacía y lloré. No lloraba por amor a lo trágico, lloraba, lo necesitaba, pues comprendía lo que seguía: Esto, yo ahora, aquí, con todo un día por delante, una multitud de horas puestas ahí para que yo las atraviese -sin siquiera quererlo-, el silencio diurno y nocturno, el cereal con leche de la mañana, las comidas corridas, y sobre todo: la horrible espera y la constante voz que me dice que debo tranquilizarme y seguir aunque no sepa para qué.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
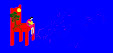
No hay comentarios:
Publicar un comentario